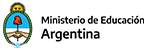Ante las inundaciones en la Ciudad de Santa Fe
La escuela fue un refugio
Verónica Majó*
Este texto se refiere a las inundaciones ocurridas en la ciudad de Santa Fe en abril de 2003, y fue escrito días antes de que el fenómeno se repitiera, en marzo de este año.
«La compasión es una emoción inestable. Necesita traducirse en acciones o se marchita».
Susan Sontag, Ante el dolor de los demás, Alfaguara, 2003.
Relatar los acontecimientos que sucedieron en la ciudad de Santa Fe debido a la catástrofe hídrica que impactó sobre la ciudad y sobre muchas localidades cercanas a fines del mes de abril del 2003, me obliga -casi cuatro años después- a recuperar de la memoria algunas imágenes de aquellos terribles días que difícilmente podrán olvidarse.
Resulta difícil poner en palabras lo inexplicable cuando aún hoy habitan demasiados fantasmas, aunque las autoridades gubernamentales den mensajes indicando que no hay motivo de alarma, que todo está bajo control. Santa Fe ya no volverá a ser la misma, hay un antes y un después.

El martes 29 de abril de aquel año, escuché por la radio que el agua había ganado una avenida cercana a la Escuela Normal, en el centro sur de la ciudad, a pocas cuadras de la plaza principal donde se ubica el casco histórico. Supuse de inmediato que la gente acudiría en busca de amparo a la escuela. Allí corrí y vi cómo una horda humana se desplazaba hacia sus grandes puertas para, ante nuestro desconcierto, entrar corriendo y ocupar el patio central cubierto. Los adultos y ancianos abrazados a sus perros y mascotas y, detrás de ellos -como a la deriva- los niños descalzos, algunos con su atado de ropa, mojados, desolados, desorientados y temblando de frío. Describían al agua como sucia, que arrasaba con todo y con un olor muy penetrante, sentimientos que aún con el paso de los años,muchos siguen recordando nítidamente.
De un momento para otro, la escuela se convirtió en un refugio y cobró para esos vecinos una significación simbólica frente a la brutal irrupción de la realidad. La población recurrió a la escuela reconociéndola inclusiva y dadora, y continuó llegando espontáneamente en busca del abrigo necesario.
De allí en más, nos convertimos en una «máquina de invención». Alojamos a 250 niños y casi 600 adultos. Los vecinos del barrio nos acercaban leche, mate cocido, pan, ropa y calzado. Todavía nos preguntamos cómo lo hicimos, pero a la noche les dimos la cena, tenían ropa seca para cambiarse y un techo donde dormir; y nosotros los acompañábamos con el silencio porque no había lugar para la palabra. Sentados en sillas, con la mirada perdida pasaron su primera noche, interminable, sin luz eléctrica y sin saber en muchos casos, en el desconcierto de la catástrofe, adónde habrían ido a parar otros integrantes de las familias.
A la mañana siguiente la ciudad estaba devastada, el Salado la había tapado en gran parte. La leyenda del Río Salado se volvió real: «Pacha Mama, la madre tierra, se estremeció de espanto y con furia volcó en el cauce del río el lodo destructor».1 El agua arrasó sin piedad la historia de cada uno, documentos, fotos, objetos, los juguetes de los niños, muebles, animales y algunos también perdieron seres queridos, que no alcanzaron a abandonar sus viviendas o a ser socorridos. Era tal la orfandad, que el diálogo fue nuestro principal recurso.
A pesar del desamparo ante el dolor de una Santa Fe en catástrofe, conservamos la calma necesaria y, al menos, intentamos en todo momento buscar soluciones a las demandas. Pero a su vez nos preguntábamos qué debíamos seleccionar y priorizar, situación muy difícil en esa circunstancia de tanta pérdida, dolor y angustia. No se podía dar respuesta a todo.
La Escuela Normal mediante todos sus actores: directivos, docentes, no docentes, ex alumnos, alumnos, cooperadores y vecinos en su conjunto, con pocas indicaciones, sin mayores explicaciones, intervinimos organizadamente, abordamos las demandas en la mayor cantidad de aspectos que nos fue posible.
Estábamos ante una situación compleja y muy complicada, pasamos por diversas paradojas, contradicciones e incompatibilidades, que en muchas ocasiones hacían difícil encontrar el camino o las respuestas acertadas.
Todos habíamos sido afectados por tan cruda realidad, la catástrofe provocó en muchos de nosotros una conmoción traumática, pero con el transcurrir de los días pudimos encontrar la forma de ir tramitando nuestra vulnerabilidad. El trabajo colectivo permitió pensar alternativas apropiadas al contexto. Entonces se constituyó -una vez más- en dadora, en esta oportunidad no de saberes sino de esperanzas, de cobijo y alimento. Desde el inicio de la catástrofe, la recuperación se organizó sobre la base de la calidad humana y el mejor empeño para que el «Centro de Evacuados» mantuviera un trabajo sostenido mañana, tarde y noche durante más de treinta días. «Centro de evacuados», así nos nombraban las autoridades oficiales, y nosotros nos resistíamos a que nos borraran la identidad de llamarnos ESCUELA.
La Escuela Normal, ese espacio público por el que pasaron tantas generaciones de niñas, niños y jóvenes y en el que se formaron tantos docentes, ya no era la misma. El cincuenta por ciento de sus tres mil alumnos desde el nivel inicial a los profesorados eran «inundados»,»evacuados»,»autoevacuados»,»desaparecidos»,»desencontrados»,»registrados»: con estas representaciones eran nombrados.
Pensábamos que teníamos que proyectar un mañana diferente; fueron innumerables los testimonios de cada uno de estos sujetos que escuchábamos y conteníamos a diario, pero también debíamos empezar a pensar cómo seguíamos con todo esto a partir del día siguiente.
Con el pasar de los días comenzaron a reconstruirse entre ellos y nosotros los lazos sociales; organizamos actividades recreativas y deportivas, juegos y talleres destinados a los adultos, jóvenes y niños para atemperar tanto dolor. Algunos pudieron comprender lo que estaba ocurriendo, y comenzaron a pensar en cómo volver a organizar sus vidas, qué necesidades priorizaban; otros continuaron en su mutismo. Al respecto, dice Silvia Bleichmar: Es la esperanza de remediar los males presentes, la ilusión de una vida plena cuyo borde movible se corre constantemente, lo que posibilita que el camino a recorrer encuentre un modo de justificar su recorrido.
¿Los docentes estábamos preparados para esto? No lo sé pero, una vez más, supimos dar respuestas, sintiéndonos parte activa de la ciudadanía, tal vez porque nuestra profesión se caracteriza por ponernos a prueba tan frecuentemente con lo imprevisto de cada experiencia subjetiva, de cada situación. Y nuestro esfuerzo no era en vano, se sumaba al de toda una comunidad para evitar que el agua también destruyera el contrato social de los santafesinos, del mismo modo que destruyó las vidas y los bienes. Pudimos establecer redes solidarias con otras instituciones; aprendimos allí que «la escuela sola no puede». También supimos de las miradas a veces indiferentes, a veces tardías o buscando obtener algún rédito o beneficio.
Y con el paso de los días los que podían comenzaron a volver a sus casas, despedíamos a cada familia con afecto, conociendo lo que deberían afrontar. Pero pronto comprendimos que comenzaba otro momento igualmente difícil. ¿Volverían a la escuela alumnos y colegas que se habían inundado? Unos éramos testigos y otros víctimas. ¿Cómo recibirlos y hacerles sentir que ahí estábamos, para acompañarlos en este comenzar de nuevo? Las pérdidas habían sido demasiadas y entre ellas los libros y apuntes atesorados por años que ya no existían o no se dejaban leer.
La necesidad de ir encontrando significaciones que brindaran el sostén necesario frente a la realidad y la necesidad de apostar a la posibilidad que ofrecía el profesorado de acercar a nuestros alumnos a la cultura, nos llevó a organizar algunas estrategias. Algunos de ellos fueron los talleres de lectura «Leer para vivir», encuentros con escritores, encuentros con docentes de otras escuelas que nos convocaban para reflexionar en torno a cómo la escuela puede aproximarse de una forma pedagógica pensando en el aprendizaje de sus alumnos. Los alumnos y las alumnas que pudieron conservar material bibliográfico y apuntes de clases organizaron un banco de préstamos para sus compañeros e intentaban ubicar a aquellos que no asistían en los primeros días, para alentarlos a que retomaran las clases.
Los y las docentes flexibilizaron los tiempos, organizamos clases y talleres complementarios atendiendo a las necesidades de estos alumnos que nos estaban mostrando cómo, a pesar de todo, es posible volver a empezar. La Escuela Normal a la que pertenecemos no fue la única; todas las escuelas de la ciudad de Santa Fe y las ciudades cercanas que no fueron arrasadas por el agua, se convirtieron en el refugio necesario. No lo buscamos como experiencia, no lo habíamos previsto ni hubiésemos podido planificarlo. Sin embargo, esa situación inesperada nos puso frente a nuestras apuestas del pasado y del presente, nos hizo renovar nuestras concepciones y nuestras estrategias.
Aprendimos enseñando a buscar los modos de resolver, y nos enseñaron que podíamos, porque estábamos renovando la apuesta entre docentes y alumnos, poniendo en juego la sensibilidad y la capacidad de alojar que la educación encierra.
*Profesora en Ciencias de la Educación. Psicopedagoga. Regente de Nivel Superior de la Escuela Normal Superior Nº 32 Gral. José de San Martín, Santa Fe. La autora agradece los aportes recibidos de Perla Zelmanovich y Silvia Finocchio durante los días de la catátrofe.
1 Ceresole, Zuñilda, Leyenda del Río Salado, Diario El Litoral, Santa Fe,mayo 2003.
2 Bleichmar, Silvia, La subjetividad en riesgo, Buenos Aires, Topía, 2005.
Fotos: José María Peralta Pino
Fuente: REVISTA MONITOR: Número 12